Albert Einstein. Su opinión sobre la religión y la cuestión judía

En un simposio sobre la relación entre ciencia, filosofía y religión, celebrado el año 1934, el físico alemán Albert Einstein (1879-1955) afirmó «La ciencia sin religión está coja, y la religión sin ciencia está ciega». Esa frase, no menos que «El Señor es sutil pero no malicioso», así como «Dios no juega a los dados con el universo» (1) dio a entender que para el más célebre de los nacidos en Ulm, ciudad alemana famosa por su Catedral, la iglesia protestante de arquitectura gótica con la torre más alta del mundo en ese tipo de edificaciones (161,53 m), razón y fe, lejos de excluirse, se complementan y, por lo mismo, el famoso adagio zanjaba la disputa sobre si el padre de la teoría de la relatividad (Invariantentheorie, según sus palabras) era creyente o no.

La tranquilidad duró hasta el martes 13 de mayo del 2007, día en que el diario británico The Guardian publicaba una carta poco conocida del premio Nobel. Escrita en alemán de su puño y letra, la misiva, fechada en Princeton el 3 de enero de 1954, un año, por lo tanto, antes de su muerte, tenía por destinatario al filósofo alemán Eric Gutkind (1877-1965), quien había enviado poco antes al genio alemán su libro Choose Life: The Biblical Call to Revolt. Hardcover. Horizon Press, 1952, (Escoger la vida: la llamada bíblica a la rebelión).
La carta-revelación de Einstein sobre la religión (traducida al inglés por Joan Stambaugh), se puso a la venta el jueves día 15 por la casa de subastas Bloomsbury de Londres –junto a otros documentos que, a su lado, pasaron inadvertidos, como algunas cartas de Darwin y de Mata Hari– tras permanecer más de 50 años en manos privadas, y alcanzó un precio, incluidos costos adicionales, de 207.600 libras, unos 260.971 euros.
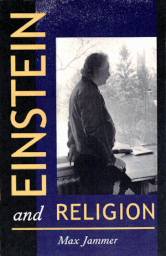
Ese documento, que no se encuentra incluido obviamente en la obra del filósofo e historiador de la ciencia israelí Max Jammer, referencia fundamental sobre este asunto (Einstein and religion. Princeton University Press, 1999), lejos de poner punto y final a la controversia se prevé que dé oxígeno al debate acerca de las convicciones religiosas de uno de los mayores iconos del siglo XX.
«Últimas voluntades» de Einstein: ateísmo e igualdad frente al sionismo.
El hecho tan sorprendente y quizá escandaloso para algunas personas es que Einstein refute en esa carta el principio de incertidumbre, pues afirma que «...la palabra Dios no es más que la expresión y producto de la debilidad humana, y la Biblia una colección de honorables leyendas primitivas, las cuales, no obstante, son de todos modos bastante infantiles.»
Y, en realidad, esas aseveraciones, además de su atea connotación, no dejan de cuestionar aquella supuesta conciliación entre la religión y la ciencia. Mas no satisfecho aún con tales declaraciones y como si quisiera despejar cualquier atisbo de duda al respecto, Einstein añadía «Ninguna interpretación, no importa cuán sutil sea, puede (para mí) cambiar eso». Resumiendo, en lo que puede considerarse sus últimas voluntades respecto de la cuestión religiosa, Einstein renegaba de la fe de sus mayores.

Sabido es que el laureado físico tuvo un papel importante en la creación del Estado de Israel, y tal vez por eso le ofrecieron ser el segundo presidente de ese país. Quizá lo que no se acentúa como se merece es que fue educado en un colegio público católico (Volksschule), y que del mismo modo que recibió clases privadas de religión judía, cumplió con los preceptos sagrados, a pesar de que sus padres no eran especialmente practicantes. En una entrevista realizada por Georg S.Viereck en 1929, declaraba que había sido instruido en la Biblia y el Talmud y que aún creía en la existencia histórica de Jesús.

Aquel niño respetuoso con la religión, él que creía en la existencia histórica de Jesús, en la carta (de 1954, presentada al público en mayo de este año), y como si a última hora hubiese sido arrebatado por el deseo de hacer amigos, cuestiona todas las religiones oficiales y aun de manera especial el judaísmo. Sorprendente pero innegable. Einstein la emprende sin el menor miramiento contra el sentimiento de superioridad de muchos judíos, como era el caso de su colega, alemán y judío como él, Eric Gutkind, a quien le confiesa «Para mí la religión judía, como las otras religiones, es la encarnación de las supersticiones más infantiles». Y para más consternación de su amigo, apostilla «… los judíos no son mejores que otros grupos humanos, a pesar de que están protegidos de los peores cánceres por su falta de poder. Por otra parte, no consigo ver nada de elegido en ellos». He aquí una crítica en toda regla a la pretensión de aquellas gentes de ser los elegidos del Señor, el pueblo tocado por Dios. Entendidas así las cosas y movido por un más que agudo golpe de sinceridad, no cabe extrañarse que Einstein espetara a su amigo, «En general, encuentro doloroso que reclame usted una posición de privilegio y trate de defenderla con dos muros de orgullo, uno externo como hombre y uno interno como judío». Pero como suele ser habitual en las decisiones del hombre, tras una de arena viene una de cal. En efecto, se vio obligado a añadir, quizá sin advertir la contradicción en la que incurría, que sus diferencias eran menores de lo que pudiera parecer, «Lo que nos separa son sólo convicciones intelectuales y de racionalización, en la lengua de Freud. Por lo tanto creo que podríamos entendernos bastante bien si habláramos de cosas concretas». Y se despide con «Fraternales gracias y mis mejores deseos. Suyo, A. Einstein.»
Los expertos consultados por el diario londinense admiten que nunca habían oído hablar de esa carta; mientras que John Hedley Brooke, director del programa de estudios en ciencia y religión del College Harris Manchester, de Oxford, salía al paso de la polémica con un recurso conciliador, «Einstein sentía un gran respeto por los valores encarnados por las tradiciones judía y cristiana». Lo cierto es que a quien se había nacionalizado suizo en febrero de 1901 y perdió tres empleos como profesor por su heterodoxa manera de enseñar, le molestaba que lo identificaran con el ateísmo militante. Y es que para Einstein la intolerancia de los ateos era tan denostable como el fanatismo de no pocos religiosos.
La negación del Dios cristiano y de la inmortalidad por un pacifista.

Transcurría el año 1930 cuando el hijo de los alemanes de clase media Hermann y Pauline, en un breve artículo titulado Lo que creo, tras afirmar que no tenía otros ideales que no fueran la bondad, la belleza y la verdad, indicaba que sus ideas religiosas las alimentaba el misterio «como la más hermosa experiencia que podemos tener... Es esta la emoción fundamental en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia... Fue la experiencia del misterio –aun mezclada con el miedo– la que engendró la religión». Es decir, el misterio se le antojo «un conocimiento de algo impenetrable, nuestra percepción de la razón más profunda y la belleza más radiante, sólo en sus formas más primitivas accesibles a nuestra mente». Ese «conocimiento y emoción» –prosigue– constituyen la «verdadera religión» y «en ese sentido, y sólo en ese sentido, soy una persona profundamente religiosa.»
Debemos añadir que en esa misma época deseaba que se comprendiera su negación del dios cristiano, del Hacedor de la existencia «que recompensa y castiga a sus criaturas», y del mismo modo que la creencia en la inmortalidad era cosa de «almas débiles». En suma, es como si hubiese tenido la intuición de que todas las religiones se proponen como soluciones y antítesis de la pulsión de muerte, como una tentativa de negar la muerte al afirmar el fantasma de la inmortalidad o de la reencarnación, aspectos que tienen sus raíces en la ausencia en lo inconsciente de nuestra propia muerte.

Las declaraciones de la ya famosa carta dejan ver un cambio en el pensamiento del físico de Ulm respecto al judaísmo, así como una radicalización en cuanto a la religión. Entre los años 1921 y 1932, diferentes artículos relacionados con sus viajes a los EE.UU. muestran su creciente adhesión a la causa sionista y su interés por ayudar a recoger fondos para la colectividad judía y el sostenimiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en 1918; actitud que no tardará en abandonar o al menos matizar. Uno de los grupos armados judíos para la expulsión de los árabes de Palestina, probablemente el más sanguinario, fue el «Stern Gang», llamado así en honor de quien lo creó, Abraham Stern, en 1939. Sus miembros, empero, se sentían más cómodos cuando se los reconocía como «Luchadores por la Libertad de Israel» (Lohamei Herut Yisrael, en idioma hebreo). Fueron las atrocidades que perpetraron las que movieron a Einstein a escribir el 10 de abril de 1948 a los financiadores de esa organización sionista (judíos afincados en norteamérica) la siguiente carta:

Albert Einstein, 10 de abril de 1948.
Señor Shepard Rifkin, Director Ejecutivo de los «Amigos Estadounidenses de los Luchadores por la Libertad de Israel». 149 Segunda Avenida, New York.
Cuando una catástrofe real y final recaiga sobre nosotros en Palestina, el primer responsable de ella serán los británicos y el segundo responsable serán las organizaciones terroristas nacidas de nuestras propias filas. No estoy dispuesto a ver a nadie asociarse con esta gente criminal y descarriada.
Su seguro servidor, Albert Einstein

Einstein no dudó en esa ocasión de calificar, de manera lacónica pero directa, a aquel grupo como organización terrorista criminal y descarriada. Pero sin duda hay algo más, la precavida advertencia del anciano sabio, la misma que enuncia el refrán español «Quien siembra vientos cosecha tempestades». Su pensamiento religioso estaba mucho más consolidado (aunque lo esencial del mismo, adelantémoslo, le era desconocido). A pesar de que en alguna ocasión menciona la existencia de un Creador personal, ya en una carta de 1926 dirigida al que le fue concedido el premio Nobel de Física en 1954, el alemán Max Born (1882-1970), presenta una de sus sentencias más célebres es ese ámbito «Tú crees en el Dios que juega a los dados, y yo en la ley y el orden absolutos en un mundo que objetivamente existe.»
El panteísmo spinozista de Einstein.

No se equivocaba el rabino Herbert S. Goldstein (1890-1970) cuando en 1929 manifestó que el verdadero credo de Einstein era «el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la justa armonía del mundo, no en un dios que se preocupa por el destino y las obras de la humanidad». Y hasta el final, ciertamente, fue fiel al concepto de Dios y de la naturaleza (Deus sive natura) tan del agrado del filósofo holandés.
Como su estimado Baruch de Spinoza (1632-1677), el célebre judío alemán veía en el cosmos orden y armonía, cuyo efecto en él era un sentimiento transcendental e inconmensurable, oceánico, como afirmaba parafraseando a Freud, que le hacía rechazar la idea del azar y de la necesidad. En «Religión y ciencia», un artículo que ocupó la primera plana del New York Times del 9 de noviembre de 1930, decía «Las leyes de la naturaleza manifiestan la existencia de un espíritu enormemente superior a los hombres... frente al cual debemos sentirnos humildes», y a renglón seguido subrayaba que la experiencia personal de un sentimiento religioso cósmico «no puede dar origen a ninguna noción de Dios y a ninguna teología.»
Así pues, treinta años antes de su deceso, el famoso disléxico mostrábase ya crítico con la creencia en el Dios personal de la tradición judía y cristiana, al que siempre identificó con la etapa «antropomórfica» de la religión. Sentíase cómodo explicando que había tres estadios de la experiencia religiosa. El primero de ellos correspondía a lo que puede llamarse ‘religión del miedo’, común a la religión animista de los hombres primitivos. En el segundo nivel estaba la ‘religión moral’, cuya principal característica era la creencia en la providencia de Dios. En el Cristianismo se podía reconocer estas dos fases, pues al iracundo Dios del Antiguo Testamento le siguió Jesucristo, o sea, el compasivo y todo bondad de los Nuevos Textos Sagrados. Y en tercer y último lugar, encontramos lo que entendía como «sentimiento cósmico religioso», una experiencia que permitía al hombre percibir lo que de sublime tiene la armonía de la naturaleza. Ese era el nivel que correspondía al advertimiento de la inutilidad y la pequeñez de los deseos humanos, sentimiento documentado en los Salmos de David, sin excepción en los místicos y también en el Budismo y otras religiones orientales, tan proclives a las vivencias nirvánicas, al anonadamiento del deseo y a cuanto por una razón de estructura psíquica accede el psicótico y cuyo retorno, aquí más que en ningún otro caso, es impredecible (3).
El panteísmo como forma religiosa de obviar la castración.
Humano, demasiado humano; y nada tampoco que tenga que ver con el splendid asolation. Así lo acredita que el premio Nobel de Física de 1921 no pudiera ir más allá de la antigua concepción panteísta del cosmos y del hombre del matemático Pitágoras de Samos (582-507 aC). En lo que puede considerarse un arrebato de lucidez destinado a evitar la pena que la herida narcisista provoca al común de los mortales, el célebre filósofo griego dejó constancia muchos siglos antes de que lo hiciera otro no menos conocido filósofo, René Descartes (1596-1650), desconociendo también a que respondía su deseo, del consuelo que recoge uno de sus versos áureos, «El hombre que consiga la más alta purificación del alma y el cuerpo será como Dios, ya que no otra cosa es la que se alcanza al reintegrarse, previa depuración de los deseos por la penitencia y la dietética, en el Todo». El clérigo, predicador e intelectual francés Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) hubo de advertir en esa sentencia algo del orden de lo excesivo y aun obsceno, pues entendía que «El panteísta era un ateo disfrazado de Dios mismo.»

Esa antiquísima idea es la que triunfa, curiosamente, en los tiempos postmodernos. Pero siendo contraria a los tejemanejes de las religiones oficiales y excluyendo al Dios personal no por eso deja de ser religiosa y por demás ambiciosa. Por otro lado, su aparente simplicidad trae a la memoria la que acerca de la religión han tenido las porteras de muy diferentes épocas: «Algo superior debe existir desde el momento en que los pájaros encuentran solos su alimento, aunque esa fuerza superior no sea como nos la pinta la Iglesia». Dicho esto, el convencimiento de Einstein en el determinismo en la física (una actitud, para decirlo de paso, que se aviene mal con sus actividades pacifistas), es paralelo a la bondad que atribuye al dios impersonal que es el Todo-Naturaleza, y del que no podía sino participar el hombre.
Lo destacable, como se comprenderá, es que en esa idea se reconoce la inclinación cartesiana del más conocido de los físicos. Se trata una vez más de salvar al Yo, de la pretensión de suturar la herida narcisista del sujeto humano que recoge el concepto griego de homoíosis.

El símbolo de la castración, -φ, ocultado bajo la barra de la represión, designa precisamente el intento (inconsciente) de ocultamiento de la verdad que se trata en la religión panteísta. No sería aceptable para ese deseo, por más inconsciente que sea, más por venir de un hombre de ciencia, hecho que revitaliza los estragos que supone para la ciencia y para la salud. En el desconocimiento de cuanto acontece en lo psíquico y de la razón de su padecer, Einstein afirmó a la ligera «... nunca criticaría, como lo hace Freud, [la fe en un Dios personal], pues tal creencia me parece preferible a la falta de toda visión trascendente de la vida.»

Esa contradictoria opinión abre de par en par la puerta al debate sobre el inveterado anhelo del hijo del hombre de evitar lo mejor que le podría ocurrir, esto es, la castración simbólica y, por lo mismo, de complacerse en la perversa aspiración que recoge el concepto de divinidad. Y eso más allá de que Dios, en el panteísmo determinista que abrazó el sabio alemán, dejó de ser personal para convertirse en razón, geómetra y lógico, idéntico a la estructura del orden cósmico. Lejos, muy lejos quedaba ya para este Einstein la tradición cristiana de un Dios personal y providencial; pero si eso fue causa de escándalo para los conservadores y de aplauso para los ateos, por lo que la carta hallada nos permite conocer, son quizá estos últimos los que se llevarán el agua a su molino.
Notas
1. La primera frase (Raffiniert ist der Herr Gott, aber boschaft is er nicht) parece que fue dicha por Einstein en una conversación en su primera visita a Princeton en la primavera de 1921. Por iniciativa del matemático Oswald Veblen la frase fue grabada sobre el hogar de la sala de profesores de Fine Hall. La segunda (Gott würfelt nich), aparece en varias cartas y se refiere a su posición respecto de la «interpretación de Copenhague» de la teoría cuántica. En una carta a Max Born de diciembre de 1926, Einstein le decía «La mecánica cuántica es por cierto digna de atención. Pero una voz interior me dice que no es todavía la cosa real. La teoría da mucho, pero difícilmente nos acerque a los secretos del Viejo. En todo caso, estoy convencido de que [Él] no juega los dados.»
2. De creer a Einstein, a los cincuenta años seguía leyendo la Biblia. En una carta en la que respondía a una felicitación por haber cumplido cincuenta años, remitida por Heinrich Friedmann, su antiguo profesor de religión en el Gymnasium, le decía «Leo la Biblia a menudo, pero el texto original permanece inaccesible para mí.»
3. En el año 1918, con motivo de una conferencia en honor del físico bávaro Max Planck (1858-1947), Einstein afirmó que coincidía con el filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860) en que la motivación para dedicarse al arte o a la ciencia sería el escape «de la vida cotidiana con su dolorosa crudeza y desesperanzada monotonía, [el escape] de las cadenas con que nos atan nuestros deseos siempre cambiantes.»
Girona, 27 de julio de 2011
José Miguel Pueyo





