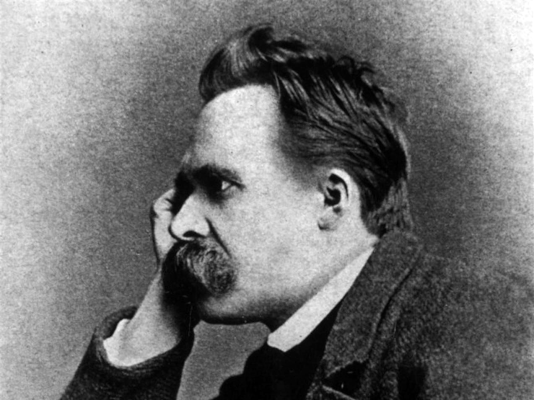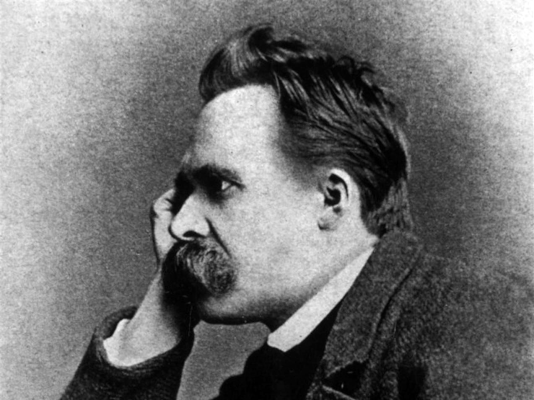Richard McKay Rorty.
(De la educación sentimental del político, del rico y del que no lo es tanto, así como del poderoso)
Cuando apenas faltan tres meses para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Richard Rorty (Nueva York, 4 de octubre de 1931-Palo Alto, California, 8 de junio de 2007), me propongo rescatar de la memoria al filósofo que se planteó el papel que debía representar la «amante de la sabiduría» en la época del capitalismo tardío, y que supo reconocer en la «conversación» una fuente de incalculables beneficios morales, sociales y políticos.

Recordar hoy a uno de los intelectuales estadounidenses más importantes de las últimas décadas obedece también a una agradable circunstancia, pues recién hará once años, hablo de junio de 1996, cuando Rorty dio un ciclo de conferencias en la Universitat de Girona. En aquel evento, organizado por la Càtedra Ferrater Mora, habló de Pragmatism as Anti-authoritarianism (El pragmatismo como antiautoritarismo). Me interesó más, empero, su evolución intelectual desde la filosofía analítica (recogida en su tesis doctoral Whitehead’s Use of the Concept of Potentiality, 1952, y en su ópera prima, de la que era editor, The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, 1976) a la ética del poder (constatable en Philosophy and the Mirror of Nature, 1979, su primer trabajo importante), sobre todo porque explicó, con el tono monótono que lo caracterizaba, que era la consecuencia de la reflexión acerca de la inmoralidad de los políticos y de los poderosos y la certidumbre de que sólo la «solidaridad», el «rechazo de la crueldad» y la aceptación del carácter «contingente» en las prácticas humanas (términos que ya eran conceptos en el que es el mayor alegato político moral de un filósofo pragmático contemporáneo, como se lee en Contingency, Irony, and Solidarity, 1989), podían mejorar las relaciones humanas en lo privado, lo institucional y entre las sociedades.
En el ámbito que desde finales de los años 70’ se conoce como postmodernidad (disposición cultural que desde distintas perspectivas criticó las ilusiones incumplidas de la modernidad), Rorty fue una rara avis. Contrario a los grandes relatos emancipadores (dígase «Socialismo o barbarie») fue, a diferencia también de alguno de los intelectuales de su época, un gran entusiasta de la democracia liberal. Y como el lector no familiarizado con su pensamiento ya habrá al menos intuido, dedicó lo mejor de sí a cambiar el ethos (la costumbre, el hábito, el carácter, o si se quiere la moral) de los jefes de gobierno, de los ricos y de los que no lo son, así como de los poderosos. Finiquitado en buena medida el comunismo, su proyecto constituye la alternativa, al menos moral, al capitalismo. He aquí la hazaña de quien en el año 1981, pocos meses antes de convertirse en profesor de Humanidades en la Universidad de Virginia, le fue concedida la beca McArthur por su creativo trabajo, y al que le reconozco, sin atemperar por eso sus contradicciones teóricas y una magnífica ingenuidad, consecuencia, como tantas veces sucede en la vida del hombre, de prejuicios afectivos y limitaciones intelectuales, una incuestionable honestidad. Se faltaría a la verdad al afirmar algo semejante de algunos de los que han seguido los pasos del último filósofo que anheló reescribir la historia de la filosofía planteando cuestiones y aun proponiendo soluciones para la moral, la cultura y la política.

Que Rorty insistiera en ser relevantes en esos campos ha sido una bocanada de aire para los que su idiosincrasia predisponía a participar en programas radiofónicos, en prensa diaria y sin pudor en revistas de peluquería; para aquellos, también, cuya locuacidad en modo alguno los redime de engrosar el conjunto de los hombres de una sola idea. Pero, en verdad, ese es un problema menor si se compara con la tenue imagen que tenía este simpático norteamericano de los descubrimientos psicoanalíticos atinentes a la cuestión que pretendía resolver. Si a eso añadimos que sólo contempló algunos elementos del «capitalismo tardío» (concepto acuñado en 1972 por el economista y político belga Ernest Mandel, 1923-1995, y desarrollado, a partir de 1977, por el profesor de literatura comparada en la Universidad de Duke, Fredric Jameson, 1934, Cleveland, Ohio), se entiende que la lógica de su pensamiento se agote en la moral de los ideales.
De poco le sirvió a Rorty vivir en la época en la que el poder apenas tiene legitimidad moral, del auge de la secularización y la declinación de la autoridad, en la que el vacío dejado por los grandes temas metafísicos, los metarrelatos políticos, las creencias religiosas sobre el más allá y de cuanto concierne al honor y al deber, ha sido ocupado por personas que apenas tienen otro sentido para sus vidas que el que les procura el marketing a lo Nike (el mundo de las marcas); saber, en fin, que vivimos en el tiempo en el que la tecnología, la economía y el individualismo se dan la mano contra la cultura y en favor del ostentoso consumo, la apariencia narcisística y el goce absoluto y sobre todo sin demora.
El trabajo de este peculiar intelectual postmoderno lo coloca al lado de quienes han legado a la historia de las ideas un ideario emancipador. El suyo, como acabo de mencionar, no sería sin las incumplidas promesas de la modernidad. (Del progreso y la libertad anunciadas por las utopías sociales y políticas no ha quedado más que un exiguo tiempo libre para el desarrollo intelectual y el cuidado y la educación de los hijos, por ejemplo). Pero a diferencia de los que pretendieron recuperar soluciones del pasado, su apuesta fue por radicalizar la modernidad mediante una transformación moral universal que uniera a las víctimas de la opresión, la humillación y la crueldad en una lucha liberadora común.
Motivos en verdad no faltan para ver en Rorty al filósofo de la solidaridad, el respeto mutuo, la tolerancia, la concordia y el rechazo de los actos abominables e indignos, así como a un notable teórico de la filosofía política. Tildarlo de frívolo, irresponsable, superficial, burgués, antiburgués, no es, como se ha hecho en ocasiones, lo crucial, pues si algo hay que subrayar es que su manera de encarar las cosas es típicamente norteamericana y, por otro lado, que su trabajo constituye una crítica frontal al que fue su magisterio por muchos años, la filosofía, aunque no a toda, sino a la que entendía obsoleta y superada, la del «confort metafísico», en palabras de Friedrich Nietzsche (1844-1900). Esto último hace de él un «filósofo anti-filósofo», e incluso un paradigma de la postfilosofía, más aun por haber hecho hincapié en que al filósofo contemporáneo no le incumbía discutir acerca de qué es el hombre o qué cosa es la verdad. Por el contrario, el mundo globalizado lo conminaba a buscar soluciones a los innumerables problemas de la gente (el cambio climático, la inmigración, el tráfico de órganos, la clonación, el deterioro medioambiental, la pobreza, la injusticia social, la explotación de niños y mujeres, la guerra, la carrera armamentista, la eutanasia, etc).
Se echa de ver que este depurador de entelequias metafísicas (que sin llegar a la poetización de la filosofía de los románticos, participó del espíritu de perfeccionamiento moral y redención de los pueblos tan del agrado de Schlegel (1772-1829), Novalis (1772-1801) o Schelling (1775-1854), fue ganado por el deseo de lograr lo que denominaba «buen vivir» y construir comunidades más justas, solidarias y donde prevaleciese el respeto mutuo (como se lee en Cruelty and Solidarity, última parte de Contingency, Irony, and Solidarity).
Por lo apuntado hasta aquí, tal vez este profesor neoyorquino se haya ganado la simpatía de no pocos lectores, lo cual invita a presentar los ejes que estructuran su pensamiento:
Crítica democrática liberal ironista al establishment. Fue Rorty un intelectual incómodo y aun irritante para el establishment. Del mismo modo que criticaba a la derecha por la fundamentación racional de la cultura y de los valores patrióticos, ironizaba contra la izquierda, a imitación del escritor ruso Vladimir Nabokov (1899-1977), al afirmar que Lenin (1870-1924), Trotski (1879-1940) y Stalin (1879-1953) sólo se diferenciaban en como se arreglaban las barbas.
Antiapriorismo. Retomó una antiquísima cuestión filosófica, como es la de si existen verdades universales, legítimas en cualquier contexto, o sólo acuerdos entre personas en el seno de comunidades concretas. Su respuesta fue el rechazo a la fórmula «Debe hacerse así porque…», lo que aplicado a la vida comunitaria y a la política significa que ninguna institución o sociedad puede erigirse sobre argumentos metafísicos o religiosos, afirmación que se ajusta al principio pragmático de que el valor de una idea se reconoce por sus consecuencias.
Ideal dialógico. Nada peor para él que imponer las ideas por la violencia. Su aceptación debía derivar indefectiblemente del diálogo (libertad para hablar, igualdad para hacerlo e imposición del mejor argumento, en palabras de Jürgen Habermas, [Düsseldorf, 1929]), mientras que su probidad estaba sujeta a su permanentemente validación.
Un proyecto fundamentado en la «contingencia». Rorty hizo del «ironismo», esto es, de una nueva actitud presidida por la contingencia, uno de los conceptos más caros de su proyecto. (Lo que el sujeto ironista considera hoy adecuado, incluso en el terreno de la emancipación, puede entenderlo mañana de modo distinto).
Límites de la contingencia, o de la democracia liberal. Pese al alto valor que otorgaba a la contingencia, no por eso estamos ante un individuo que, como el nihilista, reniega de todo principio, autoridad o norma. Es cierto que recusó la obsesión cartesiana de la búsqueda de sólidos e irrefutables fundamentos, de las verdades metafísicas que se hubieran constituido o tuvieran la intención de legitimar la moral y las instituciones políticas, pero señalaba que sólo en el terreno de la democracia liberal eran aceptables las acciones que presuponían actitudes reflexivas. En resumen, si algo hay en Rorty del orden de lo ineludible eso es el ideal comunicativo, la exclusión de la violencia y la democracia liberal.
Separación de la actuación privada y pública. Extendió su crítica a toda visión unitaria al separar lo privado de lo público. Insistía en que lo privado (cuanto atañe a la transformación, el perfeccionamiento, pero también a la vanidad, al egocentrismo…) debía permanecer independiente de lo público, ya que sólo desde la autonomía podía ejercerse una crítica sincera y creíble de las aspiraciones y deseos, así como de las funciones encomendadas a los políticos, proclives, en razón del poder, a la corrupción, a la banalización de la democracia y a la manipulación ideológica. La crítica debía realizarse, subrayaba, desde la responsabilidad democrática, excluyendo siempre las prácticas revolucionarias. La primera función de lo público era garantizar, mediante los recursos necesarios, la crítica democrática de la esfera privada. Y del mismo modo que las instituciones debían eliminar o al menos reducir la pobreza, la humillación y la barbarie en el mundo, les incumbía vigilar los deseos revolucionarios, las pretensiones individuales o colectivas que, ajenas a los ideales democráticos, habían propiciado resultados tan nefastos como el fascismo, el comunismo, los nacionalismos o los neocons.
De la decepción a la ironía. Quizá nuestro filósofo pedía demasiado al atribulado y no poco descreído sujeto postmoderno. Sea como fuere, entendía que lo hacía para su bien (y el de la democracia). Le demandaba, en fin, que transformara la decepción (en sus congéneres y, sobre todo, en los políticos) en ironía, y que entendiera, por lo mismo, que todo, incluso él mismo, era fruto de su época y del azar.
Bondades de la ficción. Convencido del fracaso de las formulaciones descontextualizadas y abstractas de la filosofía moral contra la inmoralidad, no atisbó nada mejor que invocar a las descripciones concretas de las experiencias humanas propias de la ficción, para afirmar luego que «el arte por el arte» debía dejar su lugar al arte y a la cultura sociales. En otros términos, el éxito contra la inmoralidad requería más de la imaginación y de la dimensión social de la cultura que de la investigación, en tanto que aquellas, mediante la literatura, el teatro, el arte, el cine y aun la televisión, permitían empatizar con el sufrimiento ajeno.
Autosatisfacción personal. Insistía, por último, en la necesidad de convencer a los políticos de que la estabilidad económica, social y política (el «buen vivir») hacía más decentes a las personas. En la historia de las ideas no cuesta trabajo reconocer las destinadas a hacer más soportable el siempre imprevisible devenir del sujeto humano y, también, al bien común. En ¿Qu’est-ce que la philosophie antique? (París: Gallimard, 1995), Pierre Hadot trató esta importantísima cuestión, la cual no le pasó por alto al presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Jacques Alain-Miller. Pero en Lille no apeló a la rigurosidad por él tantas veces demostrada. El 18 de noviembre del año 2001, en la ciudad del río Deûle, el yerno de Lacan explicaba que la filosofía de la Antigüedad, por estar destinada a comunicar «un arte de vivir», constituía la respuesta presicoanalítica a la intemperancia (como irrupción) del goce en el cuerpo («…en el lugar que dejó vacante la filosofía de la Antigüedad se alojó el psicoanálisis»). Pitágoras, como otros filósofos después de él, no deseaba nada diferente, sobre todo para los que le suponían un saber. ¿Cuál es la diferencia respecto al psicoanálisis? La ascesis pitagórica (aunque sería válido cualquier otro ejemplo) está presidida por el panteísmo, por el ideal de ser una parte del Todo (el de Samos aseveraba «llegaréis a ser como dioses» en la postrera purificación de la trasmigración del alma: metapsicosis). La homoiosis (la concordancia entre la cosa y la palabra) en el sentido de hacerse Uno con el Otro, no es lo que el psicoanalista, a diferencia del filósofo, ofrece. Aunque el pago sea por lo mismo (atemperamiento de ese exceso que conocemos como goce-mortificante), el proceso (psicoanálisis, per via di levare, escultura vs. sugestión, per via de porre, pintura) y el resultado son diferentes: desidentificación vs. identificación a un ideal. «El modo de vida» que procura la filosofía, ya sea pitagórica, epicúrea, estoica, cirenaica, platónica…, por no hablar de la cristiana, es de orden moral (hedonismo, estoicismo…). Es decir, el sujeto recibe un nuevo significante, el cual, desde el momento de su asunción, comandará su nuevo modo de vida. La operación psicoanalítica, contrariamente, da luz a la ideología que, como imposición moral, tiene entrampado al sujeto.
El análisis personal como garantía del último proyecto emancipador. Una última cuestión había que tener presente: el perfeccionamiento moral del sujeto postmoderno no se lograría sin la indagación permanente (reflexión, cuestionamiento, análisis…) de los propósitos personales y de las limitaciones que los gobiernos imponen a la libertad.
En resumen, para Rorty se trataba de conversar y escribir desde otro lugar, distinto del que la razón epistemológica juzga y define la verdad y la realidad, tanto más por haber propiciado desigualdades sociales como las que se derivan de la globalización económica y los despropósitos del gobierno republicano de George Walker Bush.
Sin prejuzgar el mérito que a esa idea se le pudiera conceder, lo cierto es que este amigable filósofo presentó su trabajo algunos años después de que Freud descubriera la «pulsión de muerte», el cuestionamiento de los ideales, también los políticos, por un sujeto que no siempre desea su bien (ideal vs. pulsión). Que el intelectual que pretendió transformar la filosofía en literatura reconociese en el primer psicoanalista a uno de los grandes hombres de todas las épocas se me antoja que no fue sino por intuición. Y es que a juzgar por lo que dio a conocer, carecía de un conocimiento acabado de sus descubrimientos clínicos, así como del origen y la función de la cultura, de lo que el Estado exige al individuo, y aun del Kulturpessimismus, o de la moral como componente, al lado del derecho y la política, del superyó cultural; y respecto de la enseñanza política y ética de Jacques-Marie Émile Lacan (1901-1981) no puede decirse lo contrario. El 10 de mayo de 1967, en el Seminario XX, La lógica del fantasma, el psicoanalista francés presentaba una más de sus enigmáticas fórmulas «El inconsciente es la política», y unos años después, el 12 de mayo de 1972, en la conferencia Del discurso psicoanalítico, pronunciada en la Universidad de Milán, daba a conocer la estructura del discurso Capitalista, y cien cosas más al cuadrado en complejidad teórica (algo que en modo alguno agradaría, sin duda, por aquello de la complejidad, al mayor exponente estadounidense del «pensamiento débil») y en incidencia práctica sobre el último capitalismo.
Es lo que el psicoanálisis revela en una clínica que es del «caso por caso» lo que permite diferenciar la ética de los ideales, terreno en el que fructifica la semilla rortyana, de la ética de lo real (como imposible).
Fuentes del proyecto político y ético de un filósofo demócrata liberal ironista
Rorty pretendió llevar hasta sus últimas consecuencias El fin de las ideologías, el pensamiento político que en ese trabajo publicado el año 1960 presentó el sociólogo estadounidense Daniel Bell (Nueva York, 10 de mayo de 1919). Bell hablaba del agotamiento de las grandes ideas políticas y de la necesidad de reemplazarlas por los ideales pragmáticos, referidos sobre todo a la economía, al crecimiento y al bienestar. Se comprende que Rorty no dudara a la hora de articular las grandes tradiciones de la filosofía de su país con algunas del viejo continente (aunque reprobó el empirismo, el positivismo, la fenomenología…), y que su deuda fuera también:
En política con el liberalismo del filósofo John Dewey (1859-1952), cuyo compromiso con la democracia como principio educador fue absoluto. Así como con el pensamiento del psicólogo William James (1842-1910), quien redactó su Pragmatismo, 1907, con la intención de apaciguar las disputas metafísicas sobre la verdad, la justicia, lo bello, lo necesario…, y para que pudiéramos enfrentarnos al mundo de una manera diferente y mejor de la habitual, conforme a la tesis de que la validez de las ideas reside en ser guías para la acción emancipadora. La sentencia de James era saeta al corazón de los pensadores que en su afán por buscar certezas inmutables habían descuidado los problemas que preocupan a las personas. Estos dos intelectuales norteamericanos participaron a su vez del pensamiento de Charles Sanders Peirce (1839-1914), pues fue este oscuro lingüista con inclinaciones metafísicas quien ideó, paradójicamente, un método lógico para el esclarecimiento de los conceptos (pragmatismo, al que luego bautizó como pragmaticismo). En el trabajo de este «tibio burgués liberal», como a Rorty gustaba definirse, se reconoce también el deseo liberador de los Estados Unidos de América, caro para los presidentes Woodrow Wilson (1856-1924), Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) y Harry S. Truman (1884-1972), deseo en todo acorde, también, con la tendencia universalista del «Parlamento del Hombre o Federación del Mundo» del poeta inglés Alfred Tennyson (1809-1892), no menos que con los ideales de paz y justicia del «poeta de Norteamérica» Walt Whitman (1819-1892).
En el terreno del lenguaje y de las ciencias asumió algunas tesis de W. V. Quine (1908-2000). Como este lógico y lingüista, Rorty intentó hacer de la experiencia y la claridad conceptual los rasgos distintivos de su producción, y como él fue un crítico mordaz del esencialismo (los dos estaban persuadidos que oponer naturaleza y cultura inducía al sexismo, a la homofobia, al racismo y a otras formas de discriminación). Por su tendencia nominalista su disgusto no fue menor respecto al representacionismo. Se comprende, por lo mismo, que para él nada más lejos de la verdad que creer con Thomas Nagel, profesor de la Universidad de Nueva York, que había verdades fuera del lenguaje, según el modelo de la ciencia expuesto en The View from Nowhere. Oxford University Press, 1989; y, con la misma lógica, entidades desvinculadas del tiempo que dieran sentido a los juegos del lenguaje (Dios no tiene más existencia que el significante que lo nombra). Seguía así a Ludwig Wittgenstein (1889-1951), de quien acogió otra hipótesis: la ficción es el camino más adecuado para el cambio moral. Su deuda fue asimismo notable con el «monismo anormal», idea desarrollada por el teórico de la acción política Donald Herbert Davidson (1917-2003), quien llevó el holismo, el antidualismo y el naturalismo de Dewey hasta sus últimas consecuencias, ya que postulaba, en oposición al atomismo, que la realidad procedía de relaciones, creadas de forma práctica, por la interacción con el mundo y los otros. En la ciencia, con todo, veía una actividad social e histórica; y del mismo modo que rechazaba la idea del conocimiento como espejo o representación de la realidad, subrayaba que el lenguaje y la cultura europea no eran más que una contingencia, «el resultado de miles de pequeñas mutaciones».
En la crítica de la cultura tuvo en Nietzsche a uno de sus mentores, aunque nada hay en Rorty de la exaltación dionisíaca del autor de Ecce homo, 1888, así como a otro alemán universal, Martin Heidegger (1889-1976). En este último, en Wittgenstein y Dewey, vio a los grandes «filósofos edificantes o revolucionarios» por cuanto que habían ofrecido una nueva forma de interpretar la realidad (hermenéutica vs. epistemología clásica), en contraposición a los que denominaba «filósofos sistemáticos» (siguiendo al Nietzsche que decía en El ocaso de los ídolos, 1889, «Desconfío de todos los sistemáticos y me alejo de ellos. El ansia de sistema constituye una falta de honradez») porque habían permitido que sus ideas se constituyeran en fundamentos de los sistemas políticos.
Y en cuanto al cambio moral, afirmaba, como indiqué, que la racionalidad de la filosofía, recogida en los tratados de ética, no podía redimirnos de la inmoralidad. Persuadido de la sensibilidad que inducía el novelista, el guionista, el crítico de arte y aun la escenografía etnográfica, no dudó en rescatar a la loca de la casa, a la imaginación, en palabras de René Descartes (1596-1650). En resumen, frente a la quiebra de la metafísica (llámese Dios, historia, razón epistemológica…), para él cierta, las bondades de la empatía para el mejoramiento moral. Sus mayores elogios, como no podía ser de otra manera, fueron para los grandes maestros de la descripción de la miseria, el horror, el padecimiento, la traición, el egoísmo, la envidia (y aun de las alegrías) de los seres humanos, como George Orwell (1903-1950), Henry James (1843-1916), Marcel Proust (1871-1922), o Nabokov. Su deuda tampoco fue pequeña con la obligación moral de las «we-intentions» del filósofo Wilfrid Sellars (1912-1989), así como con el «contractualismo» (nadie puede hacer prevalecer sus intereses sobre los demás y, por lo mismo, lo justo depende de la equidad de los acuerdos adoptados por la colectividad) del liberal estadounidense John Rawls (1921-2002).
Cabe resaltar, con todo, los dos aspectos básicos que diferencian el trabajo de este adalid de la solidaridad del de otros intelectuales de la postmodernidad:
1º. Frente al pesimismo político, un pensamiento que, pese a ser «débil», y tal vez por ello, se esforzó en elaborar estrategias para un «mejor vivir».
2º. Y un demostrado interés por dar a conocer los medios para lograrlo.
El filósofo y la cosa pública
Nada me complacería más que la sonrisa presidiera el recuerdo de la ansiedad que quizá produjo en usted, estimado lector, el imaginar que Platón, Aristóteles, Immanuel Kant o Nietzsche podían afearle la nota de la Selectividad; esto es, que tan anacrónicos y oscuros pensadores lo dejasen en el umbral de su anhelada Facultad.

Mas no se incurre en menor error al calificarlos así. Su profesor de filosofía sin duda repetía, y en aquella ocasión con razón, que las ideas de Nietzsche mantenían toda su original vigencia. Además, si usted tiene algo de nietzscheano no es algo, a mi juicio, que deba socavar su autoestima. Sin duda ha renegado, a imitación del célebre filósofo que deploraba su origen germano y bebía los vientos por la bella psicoanalista Lou Andreas Salomé (1861-1937), de la hipocresía de la religión, más aun cuando los sacerdotes de la católica apostólica romana sodomizan a jovencitos (de quienes algún purpurado aseveraba sin temor a la condena eterna que se sometían a tan protervo abuso con depravada complacencia); cuestión que, para más inri, queda zanjada en ocasiones con un puñado de billetes y un par de más que etéreas amonestaciones. (Tal vez por aquello de salvaguardar a uno de los pilares de la cultura).
El intelectual más recalcitrante de los que vieron la luz en la pequeña localidad de Röcken beiLützen (Sajonia) y uno de los más influyentes del siglo XIX, acabó sus días demente y por una neumonía. Eso no significa que la locura del autor de Así habló Zaratrusta, 1883-4, fuese constante y menos aún que impregnara toda su producción. El que acuñó para la filosofía los conceptos de «superhombre» y «eterno retorno», además de ser un ávido lector (como lo fue Rorty, no menos que el profesor de hermenéutica en la Universidad de Turín y destacado miembro del postestructuralismo y del pensiero debole, pensamiento débil, Gianni Vattimo, y el sociólogo y crítico de la cultura Jean Baudrillard, [1929-2007]), se les adelantó en la voluntad de liberar al hombre de las cadenas que lo tienen en minus-valía, en esa ocasión con una vehemente crítica a la moral, la religión y la filosofía occidental de todas las épocas. No sería justo eludir, en este contexto, la influencia que ha tenido Nietzsche en generaciones de dramaturgos, novelistas y filósofos. Y es que no es poca cosa el haber desenmascarado el error del idealismo que identificaba el sujeto con la conciencia, así como la falsedad de no pocas actitudes morales y, en fin, denunciar la ilusión de la tradición filosófica de superar la apariencia y la opinión individual por un mundo donde la verdad fuese única e invariable.
Rorty tenía motivos para elogiar al ácido crítico de la moral del resentimiento de los débiles. Pero obra pensar que desconocía que quien advirtió el triunfo del secularismo de la Ilustración, recogido en la fórmula «Dios ha muerto», ignoraba que Dios es inconsciente por no ser sino Dios-Padre, y que como padre (más bien su función), la Función-del-Padre en el complejo de Edipo, no es sin efectos, desde la siempre supuesta normalidad hasta la psicosis pasando por la neurosis, sobre el hijo del hombre. Asunto éste para nada trivial, más incluso por opiniones tan pintorescas como que Freud recogió de Nietzsche lo mejor de lo que sabía.
Es verosímil acordar que a este cordial estadounidense le interesaba más que se comprendiera que lo deplorable de la filosofía occidental no era tanto su alejamiento de la realidad, tampoco el haber establecido que era la verdad, la historia, el método científico, la racionalidad, lo justo, lo bueno, lo bello, lo sublime…, (y al desligar esas nociones de la contingencia crear la ilusión del ideal platónico de representar la realidad por medio del lenguaje: homoiosis), sino que sus representantes hubiesen revestido su racionalismo con definiciones normativas y axiológicas, y el haber permitido que su pensamiento se constituyera en fundamento de la moral y la política.
No creía mejores las propuestas filosóficas acerca de «conocerse a sí mismo». Los filósofos habían imaginado la mayéutica psicoanalítica (en el sentido de parirse a sí mismo) como una búsqueda literal, de algo que estaría allí desde siempre, cuando se trata, por el contrario, de una creación por medio del lenguaje. Rorty no atisbó, empero, la diferencia entre saber y verdad (cuestión que remite a la incompleta estructura del lenguaje humano: lo que va del signo lingüístico del fundador de la lingüística moderna Ferdinand de Saussure (1857-1913) al algoritmo de Lacan. Además, su ideal comunicativo, no menos que el conmoverse ante el mal merced a la persuasión (manipulación de los sentimientos), destinados al perfeccionamiento moral, sólo reconoce una parte del aparato psíquico, el Yo-consciente, en detrimento de la más importante por ser el lugar de determinación de cuanto pensamos y hacemos, el inconsciente.
Incidía este abanderado de la contingencia en otra diferencia, esta vez de carácter general, entre la filosofía política de los pensadores de la Hélade y su trabajo. Platón, como es conocido, escribió La República, y Aristóteles nos legó Las Leyes, además de notables tratados sobre lógica, lenguaje y arte, disciplinas que sedujeron a quien antes de su muerte, acaecida a los 75 años de edad (a causa de las complicaciones de un cáncer de páncreas), era profesor emérito de literatura comparada de la Universidad de Stanford (durante siete años antes de jubilarse en el 2006). En Philosophy and the Mirror of Nature, 1979, éxito editorial en Estados Unidos, sostenía que los griegos (repudiados, como Hegel y Marx, por no pocos estructuralistas franceses y filósofos contramodernos que vieron en ellos a los padres de todos los totalitarismos) hablaban de la verdad en nombre de la verdad, del mejor de los gobiernos para la dicha del hombre, y que él sólo tenía conjeturas pero basadas, no en certezas absolutas, sino en el relativismo del diario diálogo, en la conversación que prometía corregir las pretensiones egoístas y solucionar los problemas que ensombrecían la existencia del hombre.
Es evidente que la crítica a los metarrelatos políticos tiene en la elaboración marxiana a uno de sus objetivos privilegiados, y no lo es menos la importancia que hay que concederle por haber revelado la clave de la economía capitalista. Pese a todo, la contingencia rortyana hace mella en quien, pese a afirmar que no era marxista, creía en las positivas implicaciones sociales de su trabajo. En el de Marx, pero también el del conocido profesor de literatura comparada en Stanford, se puede advertir que el sujeto sólo es al identificarse, así como la continuidad entre el ser y el síntoma-significante. En el del célebre alemán es incluso más transparente por cuanto que las penurias del proletariado parecían confirmar la verdad de su pensamiento, no otro, por cierto, que el que introdujo el odio, la incomprensión y la insolidaridad entre sus herederos y antagónicos. (El significante ‘marxismo’, S1, sólo representa al sujeto, al articularse a otro significante, S2, ‘capitalismo’).
Nuevos conceptos para el último proyecto educador y político
La búsqueda de la felicidad ha tenido (y sigue teniendo) un gran predicamento en la historia de las ideas. Prueba de que Rorty fue permeable a ese anhelo es su afirmación de que «el fin de toda investigación filosófica es hacernos más felices, permitiéndonos afrontar con éxito el entorno físico y la convivencia». Si bien no inauguró la función moral, educadora y política del intelectual, su intervención en esos campos fue tan novedosa como la de los que le precedieron. «Solidaridad», «liberalismo», «conversación», «contingencia», «ironismo», «objetividad», «léxico o lenguaje último», «transformación sentimental»..., son algunos de los términos que configuran la arquitectura filosófica de un trabajo tan atrevido como utópico. El suyo, nunca se insistirá suficiente, se diferencia de otros de parecida naturaleza por estar presidido por la contingencia, por no tener la pretensión de ser definitivo. Humano, demasiado humano, como diría su admirado Nietzsche. Y, en realidad, la contingencia rortyana no tarda en mostrar su límite: la democracia, el utilitarismo capitalista y la idea de una aldea global o supercomunidad de carácter liberal.
Avanzando un paso más en el encomiable deseo de erradicar del mundo la crueldad, el dolor, la humillación…, (¿qué debo hacer? a eso intenta responder la moral), prioritario para este impenitente demócrata, se puede acordar que el investigador no pretende otra cosa: intenta despejar una incógnita (de una enfermedad con miras a su curación, por ejemplo). Asunto distinto es si lo real se da a conocer, si por medio de la razón u otro procedimiento se puede revelar la «Cosa en sí», das Ding an sich, la realidad nouménica del oriundo de Königsberg, Immanuel Kant, (1724-1804) que se oculta detrás de los fenómenos. Rorty no ignoraba la diferencia entre la ciencia como investigación acerca de lo real y la metafísica (lucubración-instauración de una verdad [supuesta]), como se lee en Philosophy and the Mirror of Nature, y participó del escepticismo científico del empirista inglés David Hume (1711-1778), para quien el saber humano «sólo es un saber probable». Pero al carecer de una idea verdadera de lo que distingue a las ciencias exactas de las conjeturales («los números no mienten»; «los hombres lo hacen casi siempre y, además, habitualmente sin saberlo»), lo abocó a hacer del Yo (la instancia psíquica de la represión y de la resistencia) el resorte del perfeccionamiento moral.
El sujeto rortyano
Hablar del sujeto es referirse a una persona que habla, aunque para ser rigurosos tendríamos que decir que es hablado por el Otro que lo habita.
Antes de entrar en esta tan evidente como compleja cuestión está la cuestión de ¿qué cabe decir de las personas con las que nos cruzamos en la calle? Sin duda, entre otras cosas que defienden conversando, en el mejor de los casos, sus comportamientos e ideas como si de verdades objetivas e irrefutables se tratase (si bien suelen admitir opiniones contrarias a las que inicialmente sostienen). Se impone, lógicamente, otra cuestión, ¿mediante qué procedimientos se puede «deconstruir» (desmantelar para construir) a ese sujeto tradicional, del lenguaje último, de recursos argumentativos circulares, retórico, metafísico, duro, machista o sea, cómo transformarlo en alguien que sepa restringir la aserción y al que le sea indiferente el poder haber nacido en otro país, en otra época o ser de otro color?
El trabajo de este neopragmático filósofo constituye, como se habrá advertido, una respuesta a la disyunción entre la ética y el poder en la época del capitalismo tardío, también a la falta de legitimidad moral de los gobernantes, así como a la corrupción y al imperio de la impunidad de ricos y poderosos. Cabría agregar que el pragmatismo no sólo hizo de Rorty un perspicaz crítico de las verdades últimas. Juzgo no equivocarme al indicar que advirtió la cada vez mayor secularización de las sociedades occidentales, así como el oprobio a toda fuente de poder por parte del ciudadano, percibida siempre como coercitiva y extraña a las bondades que ese mismo ciudadano reconoce en el parlamentarismo. Pero si bien lamentaba el aumento de la violencia (narcotráfico, crimen organizado, violencia de género, terrorismo, maras, mobbing…), sus trabajos revelan que no penetró en las causas de los rasgos emblemáticos del sujeto postmoderno, como, por ejemplo, el cinismo y la hipocresía.
El envés de ese sujeto, con todo, es el sujeto rortyano.
Diríase que el proverbio «Hablando se entiende la gente» influyó decisivamente en quien ensalzó la literatura al modo que Nietzsche lo hizo con Dionisos. Rorty lo cultivó y lo difundió porque estaba convencido de que la deconstrucción del sujeto del lenguaje último daría lugar a un giro lingüístico en lo privado y en lo público que nos haría más comprensivos, tolerantes y solidarios. Obviamente, el sujeto rortyano, diplomático, ameno, compasivo…, es el llamado a ocupar el lugar del esencialista de la epistemología clásica (atrincherado en vetustos conceptos: absolutismo, relativismo, conveniencia, obligación moral, etc.) y de la racionalidad ahistórica, el sitio, en suma, de quien gusta aseverar que es o no moral, justo, necesario…, del defensor también de la objetividad, del que cree que hay cosas fuera del lenguaje, y de cuantos están atrapados en un porfiado discurso acerca de sus creencias y comportamientos. Tal vez lo que mejor define a ese sujeto es que sólo es tal sin amparo metafísico. Si usted desea saber si lo es pregúntese si se indigna ante el sufrimiento, la humillación y la crueldad, y si aplica la ironía a cuanto se considera inmutable, incluso a sus propias creencias. Además, debe entender que no puede avergonzarse de reírse de sí mismo, o sea, del narcisismo yoico, y que, eso sí, puede gozar por haber entendido que no existe más Dios que el que usted puede imaginar y otra historia que la que los humanos hacemos. He aquí a un sujeto del conocimiento en tanto que no ignora la fragilidad de su Yo; que abraza la contingencia sin caer en la decepción (por las acciones de sus congéneres y, en especial, de los políticos) dado que adopta una posición crítica desde la dimensión democrática; que sabe que cualquier idea o institución está sujeta al cambio y, en fin, que conoce la relatividad de las figuras de poder. Y como no podría ser de otra manera, la sociedad rortyana es la conformada por los que entienden que no se trata sino de una contingencia histórica, alejada del deseo de alcanzar metas supranacionales al modo tradicional, susceptible, por lo mismo, de ser reemplazada por otras supuestamente más prometedoras.

No es poca la esperanza que dimana del pensamiento de Rorty; mas insuficiente para obviar que dejó de lado la estructura del sujeto que existe desde siempre, antes, por supuesto, de que Freud descubriera la lógica que lo embarga. La característica estructural básica de ese sujeto es la de estar escindido entre el saber y la verdad, por lo que antes de pasar por el diván nada sabe de aquello que determina cuanto dice y hace y, en consecuencia, no se le puede imputar responsabilidad alguna de sus actos que no exceda la jurídica. Se trata, además, de un sujeto que por estar comandado por las tres grandes pasiones del Yo que son el odio, el amor y la ignorancia, no pocas veces nada quiere saber de que no tiene mejor recurso para su salud como miseria ordinaria y para abandonar lo peor de sus déficits intelectuales que el psicoanálisis.
Pero ¿de qué modo el último capitalismo ha conformado a un sujeto cínico, descreído cada vez más de la ilusión del más allá, que reivindica derechos y aborrece deberes, y no pocas veces extraño al compromiso social y político, un sujeto también extremadamente sugestionable por la moda (que se deja cautivar por las múltiples terapias y servicios antiestrés y de relajación de aparecen y desaparecen en las grandes ciudades, o sea, los spa y wellness que prometen bienestar físico y mental, los cuales están desplazando al más tradicional yoga, así como los cuentos de los libros llamados de autoayuda) nunca mejor alimentada por la ingenería del consumo? A esta pregunta respondió la espuela de incorregibles dogmatismos que era Rorty de forma convencional. No alcanzó a ver, entre otras cosas, que al sujeto postmoderno sólo le queda, para no perderse definitivamente en un mundo poblado de objetos cientificotécnicos, que precipitarse en la búsqueda (inadvertida por él) de un rasgo que le permita orientarse y, por otra parte, que el capitalismo le ofrece graciosamente objetos obsoletos ya en el momento de su aparición (gadgets, cuerpos espléndidos y despojos de pasarela, así como libros de autoayuda y de crecimiento personal, lesivos intelectualmente donde los haya, etc).
Coordenadas para una religión postmetafísica
¿Qué función le corresponde a la religión en la época que nos ha tocado vivir? Siguiendo al filósofo británico George Edward Moore (1873-1958), Rorty se declaraba partidario de los gobiernos laicos y de la moral no hipotecada en preceptos religiosos. La mañana del 16 de diciembre del año 2002, en París, al lado del amante del aforismo como forma de expresión del pensamiento asistemático (pensamiento débil), Gianni Vattimo, respondía a las preguntas que en relación a este delicado asunto les hizo el joven filósofo español Santiago Zabala (recogidas en The future of Religion, 2002).
Pensaba Rorty que del mismo modo que la sociedad democrática liberal ironista no sería sin la contingencia, en ella debía prevalecer, sobre imposiciones y dogmas, la virtud teologal fundamental del cristianismo que es la caridad. En la creencia en un más allá de esta vida, sujeta al premio y al castigo, vio (a imitación de Schopenhauer, 1788-1860), una actitud no desinteresada y, por lo mismo, amoral; e insistía en que desde los albores de la historia el discurso religioso había propiciado el odio, la persecución y la muerte de los creyentes de los diferentes credos. Ese irrefutable dato histórico, amén de los valores de la secularización y que la fe no es incompatible con las sociedades occidentales, imponía ser respetuosos con la diversidad de culto.
La cuestión aquí es ¿de qué modo las creencias religiosas podían dejar de una vez y para siempre de ser peligrosas y aun beneficiosas no sólo para quienes les dieron estatuto de verdad? Lo deseable estaba del lado de la privatización y de hacer de la compasión, la comprensión, la solidaridad y la misma caridad los principios morales de la actuación privada y pública. Ahora bien, al abrazar la noción de obligación moral, «intenciones-nosotros» (we-intentions), de Wilfrid Sellars, no podía Rorty sino mantener que en la solidaridad no tenía sentido proceder con talante universal y racional (soy solidario porque «soy uno de ellos», donde «ellos» significa que pertenecen a la raza humana, como sostenía Kant). En definitiva, contra el «Yo nuclear», frente al principio universalista de sentirnos obligados hacia alguien porque es un ser racional, apostaba por el principio restrictivo de ser solidarios y caritativos «con uno de nosotros, con las personas cercanas a nosotros». Lo importante no era pues la esencia humana universal, sino el dolor, la crueldad y la humillación, aspectos que debían mover a la solidaridad y a la caridad. Y pese a su llamada a la colaboración humanitaria, su disgusto respecto a las multinacionales de la solidaridad y la caridad fue absoluto. Juicio tanto más acertado por el irreparable daño que a cientos de miles de desamparados han ocasionado los gerentes de ONGs tan reconocidas como Anesvad o Intervida.
Así, pues, del mismo modo que Vattimo trabajaba por la privatización de la verdad y por una religión sin fundamento trascendente (a emulación del Fiódor Mijáilovich Dostoievski de Los endemoniados, 1871-2), su amigo americano abogaba por la privatización de las creencias religiosas y una religión sin Dios. Tal vez no sea descabellado anhelar una religión privada y sin mitos. Pero con Albert Camus (1913-1960) se trataría de saber, quizá, si los seres humanos, sin el auxilio de la religión, pueden establecer valores decentes y tener la suficiente fuerza para defenderlos.
Entiendo que Freud estaría de acuerdo con algunos de los planteamientos que defendía nuestro paladín de la caridad y de la contingencia. También Lacan, al menos porque en las dos conferencias que pronunció los días 9 y 10 de marzo de 1960 en la Facultad Universitaria de Saint Louis, Bruselas, opinaba que no se podía dejar en manos del clero un asunto de la importancia de la religión. Nada mejor, además, que la primacía del amor y el sentido del prójimo. Pero el filósofo neoyorquino se saltó las clases del psicoanalista vienés sobre religión y antropología. Advirtió Freud, y fue el primero en hacerlo, el origen y las consecuencias culturales, sociales y políticas de la indefensión del hijo del hombre. Se refirió al «sentimiento oceánico» (deseo de ser-uno-con-el-todo: primera tentativa de consolación religiosa; común al panteísmo), y demostró cómo se le había atribuido al padre la categoría de divinidad (en el desamparo infantil, en la necesidad de protección del niño inerme y débil se encuentra la génesis de la actitud religiosa y, por ende, la nostalgia de padre). Hasta hoy no se conoce mejor explicación al origen de Dios y de la religión. (Una herida, al menos en su tiempo, demasiado dolorosa, más aun por sus sólidos fundamentos epistemológicos). Otra cuestión es la influencia del psicoanálisis en la moral, las leyes y la política. En primer lugar, la función del psicoanálisis, en cuanto práctica clínica, no es infundir una moral (ya sea libertaria o tradicionalista). Eso no significa que la vida pueda cambiar para uno al leer en Freud que «el padre es Dios», también todo cuanto atañe al pasaje de la horda primitiva al Estado, así como constatar que el urvater (padre primigenio, tan irascible como el Dios del monte Sinaí) está en el origen de todas la tiranías (último gran mito fundacional que presentó Freud en Tótem y Tabú, 1912-3, tan distinto de los relatos religiosos acerca de la creación), y saber también que la democracia es el régimen de los hijos asesinos, los mismos que crearon la ilusión de un Hijo-del-Padre, todo bondad («que nos quiere y que no nos ha abandonado…»). ¡Por qué no reconocer, con todo, que Freud fue uno de los artífices de la nueva moral, así como del cambio en el espíritu de las leyes, sin ir más lejos sobre la garantía de los goces?
Más allá de la Aufklärung del primer psicoanalista, cabe resaltar que el psicoanálisis es una práctica, contrariamente al trabajo de Rorty, presidida, no por esta o aquella moral, sino por el bien decir del síntoma. Que este filósofo aplaudiera a Freud por haber descubierto las fuerzas que nos gobiernan (el inconsciente y, por ende, el sentido de las apariencias), no nos permite olvidar que su empresa exuda por todos los lados behaviorismo y cognitivismo, que forcluye, en definitiva, al sujeto-al-inconsciente en favor de identificaciones imaginarias para el perfeccionamiento moral. Estaría en lo cierto, por lo demás, quien afirmase que el auge del discurso religioso va en detrimento de cuanto, merced al psicoanálisis, se escapa a la ideología.
Del fracaso de la filosofía a la empatía de la ficción
La guía de acción de Rorty era la weltbegriff, el concepto mundano de filosofía, o filosofía para la vida de Immanuel Kant. En primer lugar, en la operación destinada a moralizar al sujeto postmoderno subyace la idea de dos tipos, antagónicos, de intelectuales: los metafísicos, que son los que buscan las verdades últimas y cuyas propuestas morales, sociales y políticas, no son las que reclama nuestra sociedad, no sólo por estar formuladas en lenguaje críptico, sino sobre todo porque albergan una verdad trascendental y ahistórica que suele configurar los absolutismos; y, por otra parte, los demócratas liberales ironistas, que son los que sospechan de las apacibles representaciones-interpretaciones de la realidad, que reniegan del léxico último y que asumen como alternativa la contingencia y la ironía, además de reconocer en la ficción, el conocimiento de otras culturas y la reflexión acerca de sus deseos los verdaderos fundamentos de la moralidad.
Nada, pues, más lejano a Rorty que el filósofo «que con gorro de dormir y jirones en la bata […] tachona los agujeros del edificio universal», en palabras del poeta Heinrich Heine (1797-1856); nada peor también que la investigación filosófica como lucimiento del autor y sin ninguna implicación social, mientras que la náusea se la provocaba el hermetismo y la endogamia de los departamentos universitarios.
1983 es el año en el que renunció a su cátedra de filosofía en la Universidad de Princeton. Coherente con los principios de su pensamiento, pasó a ocupar el puesto de profesor de Humanidades en la de Virginia, con lo que se descartaba definitivamente de la razón epistemológica en pro de la razón compasiva. Aristóteles –que no abandonó ninguna cátedra, aunque se exilió a la isla de Chalcis, donde murió en el 322 aC, para escapar de las consecuencias de la acusación de impiedad, asebeia, por su supuesto nacionalismo macedónico– se le adelantó al subrayar la función catártica de la tragedia por la asunción de la piedad por el espectador.

Desde el psicoanálisis no podemos sino reconocer la importancia de la ficción. Sin embargo, la razón de ello es que el inconsciente, conformado por decirlo así por la novela familiar, no puede tener, por lo mismo, otra estructura que la de la ficción. En nuestra práctica se trata, además, como a veces se ha sugerido, de una cuestión de estilo. Pero no sólo del analizante; y si es el de Lacan, puede afirmarse sin temor a equivocarse que sólo es comparable al rigor con el que él trata los asuntos que presenta. De aquí que colocar su enseñanza al lado de la del promotor del nihilismo epistemológico Paul Feyerabend, la de Bruno Latour, Luce Irigaray o Paul Virilo, únicamente se les puede ocurrir a individuos de la altura intelectual de los que dieron al papel Imposturas intelectuales (publicado originalmente en francés por Éditions Odile Jacob, en octubre 1997). Alan David Sokal (1955) y Jean Bricmont (1952), profesores universitarios, por más señas, no reconocieron siquiera la insalvable distancia que separa la enseñanza del psicoanalista francés del pensamiento de los relativistas postmodernos que criticaban. Faltaría a la verdad quien aseverara que el trabajo de Lacan (que podría inscribirse en la intersección de las ciencias naturales con las humanidades que se ha dado en llamar «Tercera cultura») es de escasa o nula incidencia práctica; e iría igualmente errado el que imaginara que la contemplación o la lectura del horror, la miseria, la crueldad, el avasallamiento…, en definitiva, que la infinita tragedia de la vida promete una conducta más cívica y moral. Y es que en ocasiones sólo se consigue el efecto contrario al deseado. Así lo constataron los teólogos y moralistas del medievo, pues las hagiografías, los libros de penitencia y los sermones con los que pretendían reformar las costumbres se convirtieron, en no pocas ocasiones, en gozosos experimentos para no pocos de los que querían apartar o proteger del mal.
Hacia una supracomunidad democrática liberal ironista
He aquí la última versión del sueño internacionalista de los Estados Unidos de América. Liberar de la memoria la configuración de ese ideal y el papel que en el mismo representa el aguijón de pertinaces dogmatismos que fue el profesor de Humanidades en la Universidad de Virginia al que hoy le dedico mi tiempo, implica rotular que la herida que abrió no fue mortal. Pero más allá del deseado descanso y el merecido silencio, quién sabe, como quizá él glosaría, lo que deparará el mañana.
Que existen problemas a la hora de evitar el auge del neoliberalismo y la derechización de la política en el mundo es algo que Rorty no dejó de señalar. En uno de sus últimos trabajos, Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America, 1998, (Forjar nuestro país), espoleaba a la izquierda de su país por no hacer una política real (a diferencia de la de los años 70’), es decir, por ser cultural, testimonial, contemplativa, por carecer, en fin, de un proyecto político, consecuencia, a su juicio, de haber perdido el orgullo por los EE.UU. Lamentaba, por otro lado, que los intelectuales de la izquierda europea perdiesen el tiempo en el debate sobre la importancia o complejidad del discurso filosófico, que, además de no resolver ningún problema social, condenaba las prácticas políticas al fracaso. Habermas, por ejemplo, intentaba construir los cimientos de la emancipación, mientras que Jacques Derrida (1930-2004) se dedicaba a desmantelar tales iniciativas. Lo mejor del trabajo de Michel Foucault (1926-1984), como la denuncia al poder y a las instituciones, se había quedado a leguas de reformarlas; las reivindicaciones de los estudiantes, los homosexuales, los inmigrantes…, no habían logrado sino resultados decepcionantes, mientras que el radicalismo de Noam Chomsky (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) era como predicar en el desierto. Y para mal de males el partido demócrata de los Estados Unidos no podía verse implicado en un proyecto solidario a escala mundial, pues ser reconocido como aliado de los partidos socialdemócratas europeos le supondría un desastre electoral.
Pese a todo, nada más lejano a este gran defensor de la imaginación poiética que el desánimo. Junto al interés por la renovación de la discusión transparente, la invitación al diálogo entre disciplinas y un atípico sentido del humor en el terreno de la filosofía, siempre mostró una actitud postpesimista, hasta el extremo de afirmar que «si cuidamos la libertad, la verdad se cuidará a sí misma», con lo que subrayaba la importancia de reescribir alternativas a la realidad como sinónimo de libertad. Quien abandonó la cuestión de qué somos por qué tendríamos que intentar ser; quien luchó contra la realidad prediscursiva (meta-física), desacralizó el lenguaje de la filosofía, o sea, quien, como Wittgenstein, fue un terapeuta que pretendió salvar a los filósofos de su obsesión por asuntos inefables y cuestiones que por estar más allá de la temporalidad, no son las que preocupan a los ciudadanos; quien vio en la producción literaria del estadounidense Richard Nathaniel Wright (1908-1960) y del novelista inglés Malcolm Lowry (1909-1957) el mejor modo para vencer la crueldad y la humillación; quien criticó lo que Dwight David Eisenhower (1890-1969) denominaba «el complejo militar-industrial» (el triangulo formado por el Pentágono, la sociedad de capitales y algunos políticos poderosos del Congreso de los Estados Unidos); quien apostó por la sociedad norteamericana en detrimento de sus políticos, sobre todo de Bush, «con cuya guerra al terrorismo global sólo pretende tener al pueblo asustado y sumiso», y que por esa razón auguraba «otro once de setiembre, pero ahora devastador para la democracia y las libertades», (entrevista con Danay Postel, Últimas palabras con Richard Rorty, en «Letras Libres», México, 2006); quien elogió las críticas literarias de Lionel Trilling (1905-1975), estaba convencido de que la solución a los problemas de la humanidad se encontraba en la creación de una comunidad supranacional liberal, siempre y cuando garantizase un cierto nivel de justicia entre naciones y, en cada una de ellas, entre ricos y pobres.
Resumidamente, al lado de Vattimo y del ferviente partidario de la identidad del Québec francófono, el filósofo canadiense Charles Taylor (Montreal, 1931), Rorty abogó por una entidad política supranacional, en la que veía la superación del marxismo, así como de las desigualdades de la globalización económica y, en definitiva, de todos y cada uno de los problemas indisolubles para los sistemas políticos. Ese encomiable fin reclama algunas acotaciones:
El ideal del Welfare State Global, o en palabras del poeta inglés Alfred Tennyson (1809-1892) «el Parlamento del Hombre, Federación del Mundo y Ley Mundial», tal vez llega demasiado tarde por cuanto que los vicios de la economía global han echado raíces en demasiadas personas; y si se trata de una nueva versión de la O.N.U., existen motivos para dudar de su éxito. Además, contra la tesis de la democracia liberal de que el Estado debe elevar al ciudadano por encima de sus necesidades primarias, lo real de ese mismo ciudadano se presenta como un serio problema.
El inglés, idioma universal. Sobre este extremo, la objeción no tenía sentido. Y es que Rorty entendía que «un lenguaje universal (el inglés) ofrecía claras ventajas». Una mínima reflexión al respecto muestra que de tal guisa desaparecería la diversidad cultural, así como el narcisismo de las pequeñas diferencias, arraigado en nuestro mundo globalizado y que mantiene aún la llama del deseo reivindicativo.
Más allá de la contingencia, o la democracia liberal ironista y la «utilidad». Siendo la contingencia un eje mayor del pensamiento rortyano, éste perdería también lo mejor de su liberal espíritu sin la solidaridad como experiencia de apoyo mutuo, de responsabilidad en una sólida (in solidum) relación entre individuos con un mismo destino. Pero el gran valedor de la contingencia caía en el substancialismo al dar un sentido concreto a la moralidad: la democracia liberal occidental, así como por haber hecho de la «utilidad» (acorde con la solidaridad y el dominio de la naturaleza como idea de progreso de Schiller, tan opuesto al de Nietzsche, esto es, al sentimiento de fuerza como criterio de verdad) uno de sus principios fundamentales.

Límites de la ética del consenso. Rorty no pudo resolver el problema de la ética del consenso, o si se quiere de la ética dialógica. El diálogo, la conversación, la deliberación, la argumentación, la voluntad de escucha, características esenciales de la democracia, serán siempre mejores que la certeza metafísica y el monólogo, por ser éstos más afines de los absolutismos. Pero no hay duda de que el rey está desnudo. (Entre los que ensalzan los vestidos del monarca hay un consenso absoluto, pero todos mienten. Sólo uno entre ellos, y además niño, dice la verdad frente a la mayoría: el rey va desnudo). Ese es el meollo del conocido cuento de Hans Christian Andersen (1805-1875). Cabe concluir que los errores de la mayoría no se corrigen, como el primer liberal ironista suponía, con las intuiciones básicas de la misma, por ejemplo, el rechazo de la crueldad y, por otro lado, ¡cuán utópico es el pretender que los protagonistas del debate sean personas imparciales, íntegras y de buena fe? Quien se caracterizó por una incorregible vocación de lo mejor (la ética), no sólo no pudo despejar la cuestión ¿es preferible equivocarse con la mayoría o tener razón contra ella?, ya que vio con buenos ojos la identificación entre la verdad y el consenso social. Aceptaba así la identificación que cierra el paso a la inteligencia y somete a la verdad al criterio de la opinión de la gente. (La opinión, doxa, se impone por el poder de la mayoría, pero como opinión, contraria a la episteme, siempre es susceptible de ser manipulada por los medios de comunicación y por la que, en ocasiones, se ejerce desde la tarima de las aulas).
Los ideales de no constricción y no confrontación
Parecen más bien destinados a académicos sin otra pretensión que no sea lograr el justo medio (pero priorizando el altruismo con los conocidos, el «nosotros» de Sellars, la justificación de la mediación, los gestos por la paz, el etnocentrismo internacionalista, las declaraciones de intenciones, etc) como mera expectativa de un mundo mejor.
El liberalismo utilitarista hizo que este implacable cuestionador de la arrogante desfachatez de no pocos políticos e intelectuales se acostara por la derecha y que se levantara por la izquierda. Se indignaba al oír hablar del «estilo de vida americano» y de cómo el poder económico y militar de su país podían ser empleados para la ventura de la humanidad. Pero en un nuevo alarde de la contradicción, al mismo tiempo que afirmaba que la sociedad norteamericana tenía la malsana costumbre de instalar a idiotas y truhanes en las más altas instancias de poder, presentaba como modelo de demócrata liberal al personaje que de manera tan beatífica escribió,
No soy sentimental ni miro desde arriba a hombres ni a mujeres de los que no me aparto. No soy más orgulloso que humilde... Me humilla quien humilla a los otros, y nada se hace o dice que no recaiga en mí.

Como sin duda se habrá reconocido se trata del mayor exponente de la lírica social estadounidense, Walt Whitman. En ¿Demasiado tarde? (trabajo publicado en la revista argentina «Debate», el viernes 8 de octubre de 2004), el paladín contra el fanatismo, defensor de la justicia social y de la literatura como fuente de la ética colectiva, presentaba al anciano poeta de barbas blancas como la encarnación del espíritu democrático estadounidense. He aquí la tremenda paradoja rortyana. Loaba al personaje que ayudó a convencer al mundo de que los Estados Unidos era el lugar en el que todo podía ocurrir y cualquier sueño hacerse realidad, pero al cantor también de la Guerra Mexicano-Estadounidense, de la anexión de más de la mitad de México (más o menos el tamaño de Venezuela y Colombia juntas) por su país en el año 1848 (Tratado de Guadalupe Hidalgo). Ensalzaba al rapsoda que estaba convencido, no menos que algunos presidentes y militares, de que el destino de los EE.UU., no era otro que el de llevar la paz y la justicia a cualquier rincón del mundo. El haber vivido las atrocidades de la Guerra de Secesión sin duda predispuso a Whitman a exclamar, «¡Dios maldiga las guerras, todas; Dios maldiga cada guerra, Dios las maldiga!»; y sólo por el ideal imperialista se puede comprender que años después proclamara: «¡Sí, México debe ser cabalmente castigado…! Es un enemigo que merece una vigorosa lección […] Estamos seguros de que el pueblo […] quiere hostilidades rápidas y eficaces […] ¡Avancen nuestras armas con un espíritu que enseñe al mundo que si bien no buscamos pendencias, los Estados Unidos sabemos aplastar y desplegarnos!», (Justificación de la guerra con México. «Revista Archipiélago». México. Número 12-13. Año 2, mayo-agosto 1997).

En las ideas de este gran liberador de las ilusiones de la modernidad que fue Rorty no cuesta trabajo advertir el espíritu del American Dream (la hipocresía familiar y socio-política estadounidense, puestas al desnudo por David Cronenberg en su película Una historia de violencia); y por si eso fuera poco era partidario de la política del «Buen vecino» de Franklin D. Roosevelt y de la «Buena voluntad» de Woodrow Wilson. Su utopía, con todo, tiene demasiados amigos peligrosos y no pocos de ellos proclives al liderazgo de los Estados Unidos allende fronteras. Lo decisivo, sin embargo, es que su pensamiento se agota en una pedagogía comunitaria en la que el Bien Supremo es el de los valores de las democracias liberales, mientras que la conversación, la educación sentimental del gobernante, la contingencia, la identificación a la víctima y al dolor ajeno, no hacen del mismo sino una nueva versión de las conocidas éticas de los ideales.
Un ideal al lugar de lo real
Rorty vislumbró los beneficios individuales y sociales del psicoanálisis. Me inclino a pensarlo así porque impulsó la conversación y el análisis de nuestros propósitos. Lo paradójico es que a renglón seguido hacía campaña en favor de la «filosofía edificante», con lo que deseaba que se comprendiera que nada había más importante que la persuasión de la ficción. Dio un paso más en falso al indisponerse con las teorías, ya que vio en ellas, casi sin excepción, la llave de acceso a la realidad. Esa perspectiva le impidió discriminar (como a Sokal y a Bricmont) entre el psicoanálisis y los sistemas de polisemia cero. (Pocas veces antes la hipocresía moral, valga la expresión, ha estado mejor fundamentada).

El psicoanálisis, del mismo modo que no es ajeno a los cambios socioculturales, da luz a no pocas ideas de los intelectuales postmodernos, y es un hecho comprobado que responde de modo distinto a como lo hace la psiquiatría, la psicología conductual, cognitivista, sistémica…, a las psicopatologías de la postmodernidad. Quizá si el conocido filósofo neoyorquino hubiese leído al Lacan que insistía en «Que renuncie aquél que no pueda alcanzar en su horizonte la subjetividad de su época», sus planteamientos habrían sido más cercanos a la ética que inaugura Freud y, por lo mismo, hubiera comprendido que la dignidad del sujeto humano se verifica en aquella y no en la moral, pues ésta, en tanto encubridora de la verdad, cura en el mismo porcentaje que idiotiza. En cualquier caso, los descubrimientos psicoanalíticos acerca del binomio psíquico realidad/placer le fueron a Rorty totalmente extraños. Fue asimismo demasiado tímido respecto al análisis de la transformación del lazo social en la época que nos ha tocado vivir; no se planteó la función y el estado actual del superyó cultural y el desfallecimiento de la Función-del-Padre en el capitalismo tardío; e igualmente grave es haber elidido el problema que introduce la falta de identidad del sujeto de la generación del Prozac, del sujeto errante en las megaurbes, sin apenas otras referencias identificatorias creíbles que las que le procuran los objetos de consumo.

Dicho lo cual, hay que recordar que la operación psicoanalítica es el envés de la persuasión idealizante: en el mantenimiento de la distancia entre la identificación al ideal (I) y la posición del psicoanalista como semblante de objeto causa del deseo (a) está el resorte del tratamiento psicoanalítico, I ↔ a, tratamiento que no es sin ética, en todo diferente a la moral (imposición ideológica-asunción de estos o aquellos ideales). Con Lacan, por otro lado, podemos responder mejor que en otras épocas a la transformación del lazo social, a los cambios en la subjetividad propios del capitalismo avanzado, a un sujeto, también, sin la orientación del padre del complejo de Edipo, por más pedagógico, curiosamente, que ahora éste sea.

Todo indica que el problema fundamental, o al menos uno de los básicos de Rorty es que fue indiferente a la sentencia lacaniana «El inconsciente es la política» (la cual no es sin relación a «El inconsciente es el discurso del Otro» y a «El inconsciente es el discurso del Amo») y, por lo mismo, a un asunto del calibre de la «normatividad» que opera en el sujeto la Función-del-Padre (piedra angular del complejo de Edipo), a las vicisitudes históricas también de esa función, y más concretamente a su estatuto en la época que nos ha tocado vivir. En relación a esta cuestión, importantísima al extremo de que sin la cual el análisis del pensamiento rortyano quedaría sin el elemento que da luz a su lógica, hay que indicar que por Freud conocemos que la castración simbólica, el ‘No’ del padre en el complejo de Edipo, obra la transformación de las pulsiones incestuosas y agresivas en el semblante del síntoma (deseo → represión retorno de lo reprimido previamente transformado por los procesos primarios). Es así, o sea de tal suerte que lo que en psicoanálisis se conoce como goce Otro que fálico (el goce-Todo, el goce no regido por la castración, o real de goce) se torna imposible para el sujeto. En otras palabras, el goce-Todo (la satisfacción primera y narcisista del infans, del niño que aún no habla) se pierde para siempre para el sujeto que, merced a la Función-del-Padre, ha superado el narcisismo absoluto, su ser de pura necesidad y su anclaje en lo que conocemos como dimensión de lo Real, para convertirse en un sujeto-al-deseo. Esa primera prohibición (castración simbólica), regulada por el principio de realidad y que va en contra del principio del placer, constituye el fundamento de la cultura y de la ley moral.
Freud advirtió que la ontogenia (desarrollo de un organismo) recapitula la filogenia (evolución de la especie). Si pudieramos visualizar los orígenes del hombre reconoceríamos no pocos aspectos semejantes a los del infans y a los de la familia de todos los tiempos. En la lejana horda primitiva encontraríamos a seres comandados por la insistencia del Ello (el Drang de la pulsión, de lo real como imperativo a gozar de todo). Alcanzaríamos a buen seguro a comprender, tal como lo hicieron nuestros ancestros, que la lucha fratricida por el poder absoluto y gozar sexualmente de todas las mujeres conduce al exterminio (de los hermanos asesinos del tiránico, celoso y sanguinario padre originario, o sea de aquellos que habiendo matado al padre ancentral querían ahora ocupar el lugar vacante para tener las mismas prerrogativas que tenía el urvater), y que por esa razón de supervivencia se imponía la salida coercitiva necesaria para mantener la vida y vivilar con la dignidad propia del inaugurado «estado de cultura», tan distinto y opuesto al «estado de naturaleza». Conocido es que ese fue el origen del primer pacto social (exclusión del goce-Todo → socialización) recordado por el tabú que representan aquellos antiquísimos monumentos que son los tótems: no matarás; todas las mujeres son accesibles menos una (salida que tanto recuerda a la del complejo de Edipo en la familia que conocemos desde siempre). Ese tabú fue originario de muchas cosas, no sólo de algunos fundamentales preceptos de la religión, pues lo fue también de la primera versión del «superyó cultural» (conformado después por la moral, el derecho y la política).
En esas instituciones, descansa, aún hoy, la «cultura», cuya función coercitiva, esto es, contraria al estado de «naturaleza», impide, entre otras cosas, que la gente se mate más de lo que lo hace. Por otro lado, la existencia de esas instituciones indica que el sujeto no ha llegado a ser tan bueno como algunos desearían. (Cualquier oportunidad, ya no digamos la guerra, puede ser buena para que afloren con toda su vehemencia las pulsiones agresivas y incestuosas reprimidas).
La cuestión aquí es ¿por qué eso es así? Tal cosa puede ocurrir por que la función normativizante que en su progenie ejerce la Función-del-Padre, (castración simbólica), es, en el mejor de los casos, fallida. Y fallida aquí quiere decir que aunque se haya efectuado adecuadamente, nunca es completamente lograda, hecho que explica, además de las diferentes maneras de ser en el mundo de las personas, que el hombre siga siendo un homo homini lupus. Ante esa herencia, dijámoslo así, ¿tiene alguna responsabilidad el sujeto? Sí, la tiene. He aquí todo el problema ético del psicoanálisis, pues el horror que puede suscitar nuestra práctica radica en el único deber moral del hijo del hombre: no transmitir a su progenie aquello de lo que él fue víctima. La esencia ética del hombre, con todo, es hacer añicos su historia de identificaciones patógenas y hacerlo saber, de uno u otro modo, a cuantos le es dable conocer.
Otra pregunta llama a la puerta, ¿qué ofrecen las instituciones ante ese fallo inevitable de la estructura? Como acabo de indicar, la respuesta tradicional frente al homo hominis lupus es la moral, el derecho y la política. En todos los casos no hacemos sino cambiar una parte de nuestra libertad y del goce por un poco de seguridad. Pero eso explica poco si no se añade que vivir en sociedad es saber-hacer con ese síntoma que es la Función-del-Padre. El psicoanálisis, del mimo modo que no prejuzga los avatares de la modernidad y las críticas postmodernas, tampoco invoca propuestas del pasado. Indica, eso sí, que en nuestra época la Función-del Padre no encuentra apoyo en el superyó cultural por sufrir éste (no menos que aquella) un igual desfallecimiento, lo cual no es ajeno al auge del individualismo hedonista y el aumento de personas corroídas por la apatía o inclinadas a la seducción sin bochorno. Baste señalar aquí que la democratización de los objetos de consumo ha contribuido asimismo al cambio en la subjetividad, consecuencia de lo cual son las nuevas patologías, no obstante conocidas, pero en algunos casos epidémicas de la postmodernidad, como las del goce (¡goza! reclama al sujeto el imperativo superyoico; pedofilia, abuso de poder, pérdida del sentido político y del bien común…), del acto (drogadicción, ludopatía, violencia de género…) y del vacío (depresión, anorexia, bulimia…). El Eros (pulsión de vida) postmoderno puede cada vez menos contra el Thanatos.
El voluntarioso trabajo del mayor filósofo estadounidense de las últimas décadas viene al lugar de lo real (que como imposible es la política). Todo hace pensar que a Rorty lo embargaba el deseo de subsanar el fallo estructural de la Función-del-Padre, de la pulsión de muerte y del desfallecimiento del superyó cultural en la postmodernidad (que denuncia la repetición de las pulsiones incestuosas y agresivas como característica de lo real), y que lo intentó por esa vía social que es la política. El problema de esa pretensión, entre otros, es que no comporta ninguna operación para que el sujeto advierta como ha asumido esa o aquella identidad, o lo que es lo mismo, en el caso de efectuarse no daría noticia alguna que el sujeto postmoderno no sepa acerca de lo que el Otro social ha hecho con él.
Sexualidad e ideales paternos en los orígenes del último gran proyecto político
A las fuentes mencionadas del pensamiento rortyano, hay que añadir ahora otras de no menos importancia. En el origen de una idea, de un deseo, se encuentra, como no podría ser de otra manera, otra idea, otro deseo, que, además, suele operar a espaldas del sujeto. Nos encontramos ante una relación, en este caso la del pequeño Rorty con el Otro, con la estructura del lenguaje que al sujeto espera desde siempre (encarnada en el deseo de sus padres), y que como el amo pone a trabajar al esclavo (sujeto) y lo mantiene en la esperanza de que algún día podrá separarse de él.
Todo indica que el último gran proyecto moral y político se conforma en una identificación familiar y en la pregunta por el enigma de la diferencia de los sexos. De la ideología antiestalinista de sus padres asumió el que fue hijo único, un poco altivo, precoz, ratón de biblioteca…, un chico, en fin, bastante friki, la pasión por la justicia, según el ideario trotskista que aquellos profesaban, colaboradores de la socialista Liga de Defensa de los Trabajadores de Mattoon Norman Thomas. La belleza de la naturaleza lo cautivó de igual manera. En este caso vinculada a la pulsión epistemofílica (deseo de saber acerca de las diferencias sexuales). Trotsky and the Wild Orchids (Trotski y las orquídeas silvestres), texto autobiográfico fechado en el año 1992, constituye, además de su defensa contra la acusación de ser cínico y aun nihilista, una magnífica declaración de la epopeya de su trabajo como metáfora sexual.
Rorty vivió su niñez en las montañas del noroeste de Nueva Jersey, dato intrascendente a no ser porque allí fue arrebatado por la inconfundible belleza de las orquídeas. Encontró, seducido por el color y la peculiar disposición de sus pétalos, diecisiete de las cuarenta especies que crecen en aquellos parajes (una de ellas pequeña, amarilla y violeta, y tan sexy como para ser llamada lady slippers, esto es, zapatillas de dama o de Venus), circunstancia vinculada con su interés por comprender las palabras del libro del neuropsiquiatra austriaco Richard Kraft-Ebbing (1840-1902), Psicophatologia sexualis, 1886. Como los místicos, fue fiel, sin duda en parte, a la vertiente espiritual del amor al sublimar aquella otra dimensión que los personajes del Banquete platónico reconocían como amor carnal. Dos pasiones, excelsas donde las haya, en el origen del último gran proyecto político, que, al fundir justicia (antiestalinismo trotskista) y realidad (belleza natural de las orquídeas), prometía un futuro mejor para la humanidad. Pero el que durante algún tiempo creyó que lo decente era ser trotskista, o al menos socialista, despertó un día del error que suponía fusionar el mundo de los placeres y las manías privadas con el de la justicia social, pues éste implica, en orden al bien de la comunidad, la coerción de no pocas aspiraciones y deseos individuales.
El joven Freud anheló algo semejante. Contempló la idea de estudiar derecho para advenir ministro, y lograr así gestas si no iguales al menos parecidas a las de sus primeros ídolos, Alejandro Magno (365 aC-323 aC) y Abraham Lincoln (1809-1865). Sin embargo, gracias a su escucha tan particular, aquel joven liberal advirtió en la pretensión de reducir lo singular, el Uno (sujeto) en el Todo (colectividad), lo imposible de la política. Se adelantaba así a las cuestiones que introducen en el ámbito de las masas (sociedad) los distintos lazos sociales puestos en acción por los discursos (especialmente el discurso Universitario, el discurso Histérico, el discurso del Amo, así como el más reciente del capitalismo), pues de su lógica deriva la alienación que hace de la ideología un síntoma no pocas veces incurable. El primer psicoanalista presentó la cuestión desde el punto de vista de la delegación de poderes a los líderes (idealización-identificación). Se comprende así su relativo optimismo en materia política, que entendiera el Estado como Betrügerei, engañifa, y que no apostara por ningún color político (que no fuera el color carne) ni por las utopías ilustradas.
Freud tiene, también, su paradoja, la de ser un «ilustrado postmoderno». Sus descubrimientos participan de los ideales de la modernidad y, por lo mismo, de los deseos de la Ilustración. En el Siglo de las Luces todo fue esperanza: en la revolución industrial, en la ciencia, en la razón práctica… Pero fue también el primer intelectual postmoderno (¡acaso no puso en cuestión el proyecto de la modernidad: las ilusiones del progreso general, las utopías políticas…?). En cuanto a Rorty, conocemos que abogó por la conversación y la ficción contra la inmoralidad de los políticos. Todo el problema es que el punto de llegada de su empresa es de orden moral (no hay otra salida para el sujeto rortyano). Quizá el límite de lo público sea ese. No podemos por menos que indicar que las verdades inquebrantables de la metafísica, tanto como ese invento para dar sentido a todo lo que antes era natural, como Lacan definía a la religión, es justo el envés de la práctica psicoanalítica, siempre abierta, no al sentido sino a la significancia, esto es, en la perspectiva del ombligo del sueño del que hablaba Freud, de la falta en Otro que explica que no haya metalenguaje. Además, el punto de llegada en psicoanálisis es ético no moral. Del mismo modo que en lo psíquico nada es arbitrario, el psicoanalista no puede sino conferir al analizante la libertad (una vez que ha reconocido las causas de sus síntomas) de decidir el rumbo de sus acciones. Y es respecto a esa decisión que ese sujeto debe considerarse responsable. Respecto a Lacan, señalar al menos que advirtió la causa del fracaso de las empresas políticas y pedagógicas. Incidía así en la tesis de Freud, según la cual gobernar, educar y psicoanalizar son profesiones imposibles. La razón de ello es que en tanto ciencias del sujeto (conjeturales vs. exactas) sus resultados no son predecibles y, además, siempre dejan un resto insatisfactorio, al menos como marca de la normalidad, hecho que el psicoanalista francés reformuló al afirmar que «la relación entre el sujeto y la sociedad no cesa de inscribirse» (o sea, hay un resto que no se inscribe, que se manifiesta, por ejemplo, en el malestar en la cultura). «Pero que nadie espere encontrar en otro lugar lo que el psicoanálisis no le puede dar», como acertadamente decía Freud.
Resulta difícil sustraerse a decir siquiera dos palabras sobre los goces que al sujeto se le escapan. El primero (de cuya exclusión depende la salud) lo pierde al entrar en el campo del lenguaje (pérdida sobre la que incide la interdicción de la Función-del-Padre); mientras que el segundo es un goce robado, pues de la plusvalía el proletario sólo obtiene una mínima parte, el resto es el goce que despierta la sonrisa del capitalista. Lo real del marxismo (lucha de clase o plusvalía) y lo real del psicoanálisis (inconsciente y objeto a como causa del deseo) constituyen ese tipo de verdades universales y legítimas en cualquier contexto tan criticadas por un tipo que, como este profesor de Stanford, alardeaba de moderno, por alguien que, paradójicamente, se escoró hacia una Weltanschauung (cosmovisión, por más democrática que ésta fuese). Que no eludiera las dos preguntas clásicas de la teoría política no juega tampoco a su favor ¿Tiene un fin la política? Y de ser así ¿existen principios para orientarnos adecuadamente hacia él? Fiel al pensamiento de Hannah Arendt (1906-1975) de ¿Qué es la política? (Was ist Politik? Aus dem NachlaB. Munich: R.Piper GMBH & Co KG, 1995), Rorty criticó los fundamentos míticos de esa peculiar «manera de intercambiar paquetes de sujetos como si fueran mercancías», que era, según Lacan, la política, y con la teórica germana de la política, reconoció en la libertad el sentido de la misma, aunque subrayaba que la libertad no era nada si estaba condicionada por la humillación y la crueldad.
Dicho esto, su trabajo, postrera respuesta al pertinaz tormento de lo real (terapéutica reactiva contra las verdades inmutables y aun como sabiduría práctica para un «mejor vivir»), por más finesses y atenuaciones que presente no deja por ello de capturar al sujeto y determinar su existencia al modo que lo hace el discurso del Amo. El psicoanálisis, por el contrario, está más allá del imperio de las necesidades y no es ajeno a la libertad (de la palabra más aun que de la libertad de expresión), por lo que al proponerse como una política del deseo recupera para ésta toda su dignidad.
1 de octubre de 2006
José Miguel Pueyo